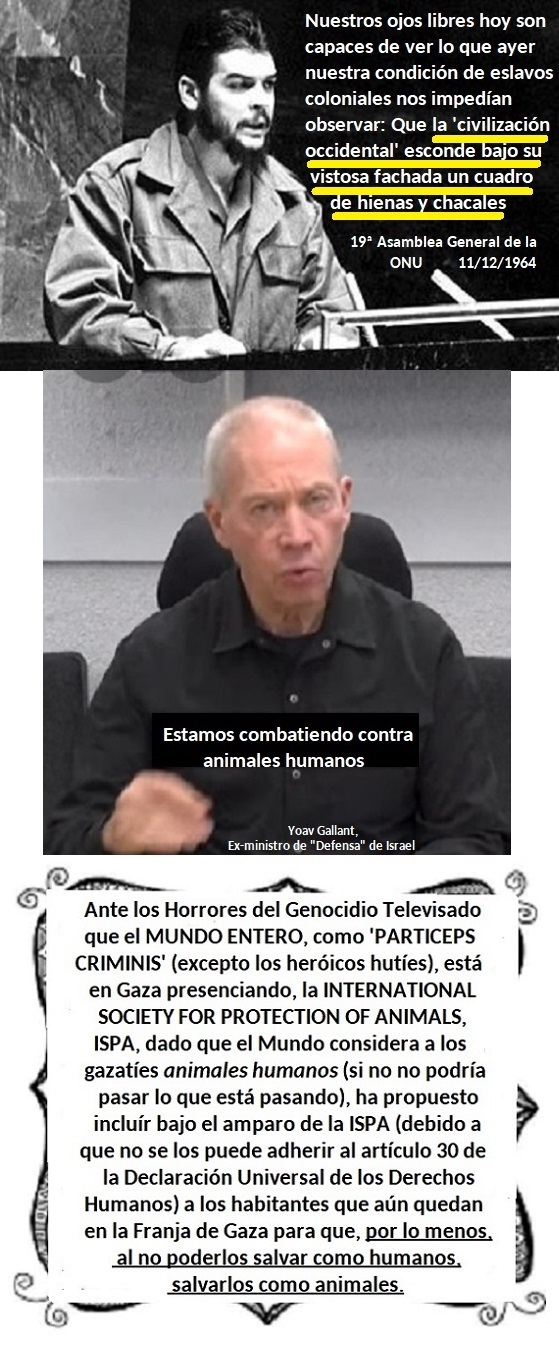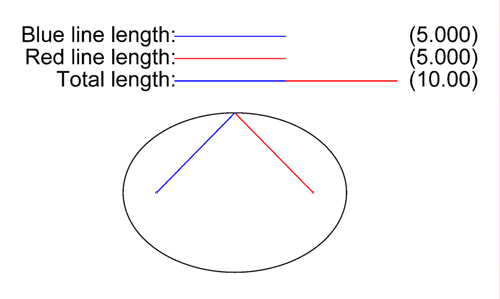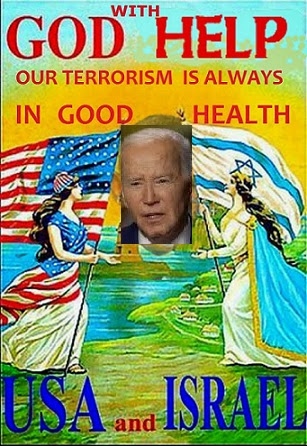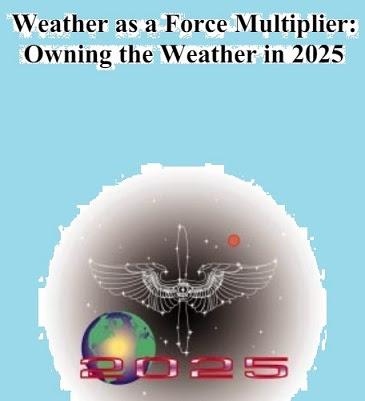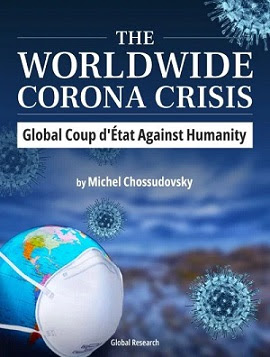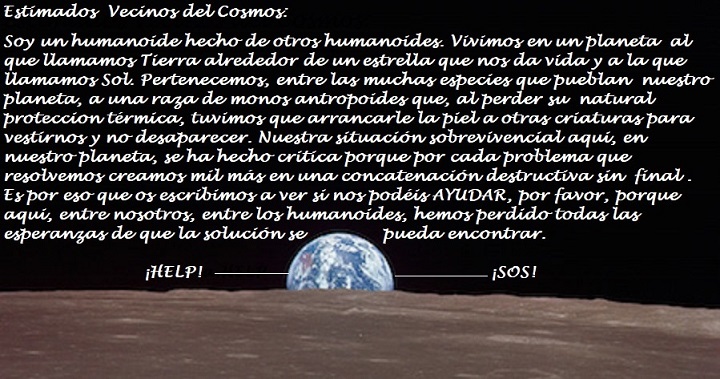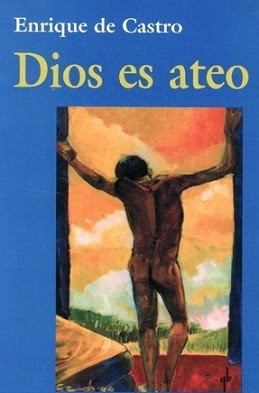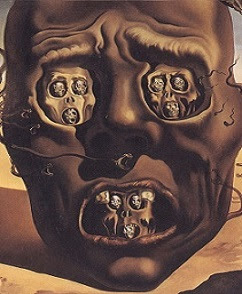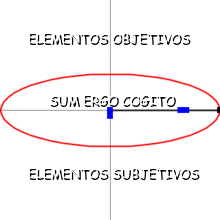Los cinco hombres estaban en la pequeña celda del cuartel de La Isleta. Solo la brisa del mar entraba violentamente por la ventana de rejas y movía la destrozada cortina, un trozo de bandera del regimiento de artillería. Afuera se escuchaba el bullicio de los falanges que venían, como cada día, a ver el “espectáculo” de los fusilamientos masivos.
Aquellos muchachos de Telde se abrazaban los unos a los otros. Juan parecía encabezar el inmenso manantial de sentimientos. Ayudaba a que aquella tristeza pareciera como un oasis de lucha guerrillera, la que imaginaron en cada huelga contra los criminales terratenientes agrícolas, esos sueños se habían extinguido aquella tarde, cuando el pelotón preparaba sus armas sobre aquella lava apagada del volcán de La Isleta.
Afuera el olor a pólvora y sangre hacía presagiar algo terrible. Unos días antes habían asesinado a los cinco de San Lorenzo. Camaradas inolvidables en aquella alborada de una isla acribillada a balazos, donde de repente todas las injusticias de siglos se juntaron, las de los tiempos de la llamada “Conquista”, cuando hombres de armadura, barbas, cruces y espadas exterminaron a los pueblos originarios, la esclavitud de cientos de años, el hambre, las migraciones a territorio americano, el derecho de pernada, los abusos de poder, hombres y mujeres arrojados al mar, a los pozos, a los agujeros volcánicos por aquellos fascistas, los que tenían la misma mirada de odio de los hombres que vinieron del otro lado del mar, las del presagio ancestral de la mágica harimaguada conocida en Fuerteventura por Tibiabín.
Cuando los sacaron con las manos atadas a la espalda los hicieron caminar por un sendero de picón. Los cientos de falangistas y sus familias los recibieron con insultos y silbidos, parecía el ruido atronador de la luchadas en el Campo España, cuando el “Faro de Maspalomas” conseguía tumbar a cualquier bregador.
Juan pidió tranquilidad a los compañeros que no podían evitar venirse abajo y llorar como recién nacidos.
-Será solo un momento camaradas, no les demos el gusto de morir como cobardes, arriba las cabezas, caemos por una causa invencible.
En las laderas que rodeaban el lugar de ejecución había banderas azules de la Falange, pancartas que decían ¡Arriba España! ¡Viva Franco! También caras conocidas, algunos hasta antiguos vecinos de los barrios de Valsequillo, La Herradura y San Juan, gente ansiosa de más sangre, de celebrar como seguían asesinando a lo mejor del pueblo canario.
Los muchachos, que no superaban los veinticinco años, se colocaron en una sola línea, mirando los cañones del máuser desde donde bramaría fuego. Ninguno agachó la cabeza. Juan dio varios vivas a la República. Generoso lanzó un grito casi inaudible honrando a la clase trabajadora.
Se hizo el silencio después del estruendo y las balas que atravesaron aquellos cuerpos fuertes, ahora destrozados por las torturas de meses, forjados con el duro trabajo de sol a sol en la haciendas de los caciques que los habían condenado a muerte.
A los pocos segundos de caer al suelo, el cura conocido como Don Domingo Cúrvelo, hijo de Mariquita la de la tienda de “aceite y vinagre” de la calle Faro, les dio la extremaunción, mientras les daba el tiro de gracia en la nuca entre los vítores del público asistente, varios niños saltaban de alegría arengados por sus madres vestidas de negro y crucifijos al cuello.
Allí quedaron los cinco entre varios charcos de sangre, antes de llevarlos a la fosa común del cementerio de Vegueta, los militares y falangistas se fueron a la cantina de oficiales donde había preparado un tenderete con sancocho con papas y cherne, vino de El Monte y ron aldeano.
El viento que venía de alta mar parecía jugar con los pelos negros de los hombres asesinados. Un águila ratonera elevó mucho el vuelo, casi no se le veía en la lejanía de la altura, parecía contemplar la soledad, la brutal desolación desde un cielo sin nubes de abril del 37.